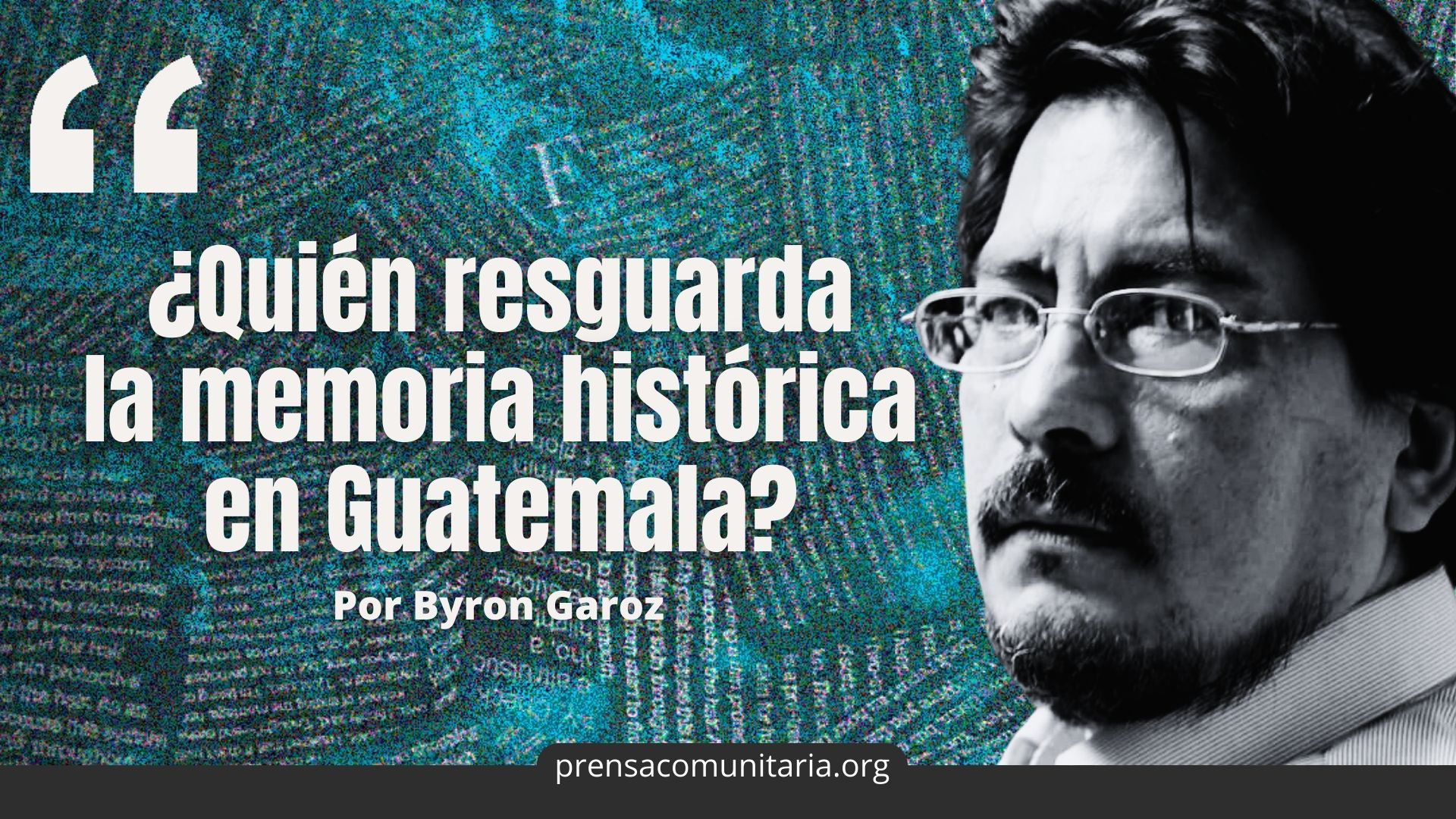Por Dante Liano
Harper Lee era empleada de una empresa de aviación, en el profundo sur de los Estados Unidos. Nadie podía sospechar que detrás de la amable joven que atendía los reclamos de una compañía aérea se escondía una de las más potentes novelistas del país. Por esos insondables misterios de la literatura, Lee escribió el extenso relato de una injusticia: la acusación contra un afroamericano de haber violado a una blanca, y la apasionada defensa que, en los tribunales, realiza el abogado Atticus Finch. Toda la mentalidad conservadora, el atraso cultural y el racismo que permeaban a los pueblos sureños de Estados Unidos aparecen en la novela, que intituló, con felicidad creativa, Matar a un ruiseñor. Singular, también, para la historia de esa narración, la presencia impalpable de Truman Capote. De niños, Truman y Harper eran grandes amigos. Niño inquieto, Capote arrastraba a su amiguita en las travesuras campestres de la provincia americana. También, cuenta Harper Lee, en lugar de ir al cine, iban a las aulas de los tribunales, donde los juicios les proporcionaban tanta diversión como una película. Con los años, Truman Capote se convirtió en un divo de la literatura; Harper siguió siendo una empleadita anónima, hasta la publicación de Matar a un ruiseñor, que la hizo conocer la fama. Truman Capote y Harper Lee continuaron con sus travesuras, ya adultos: ambos se mencionan con nombre supuesto en sus respectivas creaciones. Truman fue prolífico y exitoso; Desayuno en Tiffany lo lanzó al mundo del jet set, donde pudo ejercer la virtud que más lo caracterizaba: seducir a la gente con su infinita gracia; A sangre fría, su mayor éxito, acabó con él. Puso tanto de sí en la escritura de esa novela que tuvo que recurrir al alcohol y las drogas.

“Matar a un ruiseñor” aparece, sin dudas, como una metáfora y, si se quiere, como una alegoría. La pronuncia Atticus Finch, cuando advierte a los dos niños protagonistas de que matar a un ruiseñor es un gran pecado. El ruiseñor nos regala belleza, con su figura y su canto; matarlo es matar a la belleza que engalana al mundo. La metáfora resulta fácil de entender: matan a un ruiseñor todos los prepotentes que atacan a los débiles, a los inermes, a los marginados. Un aspecto curioso de esta metáfora es el entrelazamiento de la ética con la estética. No solo no está bien abusar de los débiles por una cuestión moral; también por una cuestión que tiene que ver con lo bello, con lo armonioso, con la simetría del alma.
Por desgracia, en la historia de los hombres muchas veces se mata a un ruiseñor. Los prevaricadores no conocen más belleza que el poder, y todo lo que desentona con su fuerza debe ser eliminado. Los potentes abusan de la armonía del mundo. Si hubo alma buena, esa alma buena era César Vallejo, cuyos versos se deslizan mansamente en la profundidad de la noche. Su “andina y dulce Rita, de junco y capulí” queda en la memoria, como el tenue inicio de “Los pasos lejanos”: “esta noche desciendo del caballo /donde partí con el cantar del gallo” y su añoranza de los padres ancianos y los hermanos lejos. ¿Por qué perseguirlo en el Perú? ¿Por qué obligarlo al famélico exilio en una cruel e impasible París, que era una fiesta solo para quien podía permitírselo? Vallejo murió de pobreza y falta de sustento, a los 38 años, cuando su poesía había alcanzado una madurez continental. Expulsarlo del Perú fue matar a un ruiseñor. Como los suicidios de Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik son el resultado de sociedades opresivas y patriarcales, insoportables para una sensibilidad extremada.
Hay momentos de la historia reciente que justifican una reflexión de Yuval Noah Harari: en los siglos venideros, se pensará en nosotros como nosotros pensamos en los antepasados del paleolítico. La persecución de los nazis contra la cultura resultó un ejemplo negativo para la humanidad. Se atribuye a Goebbels una frase de un oscuro jerarca del partido: “Cuando alguien pronuncia la palabra “cultura”, echo mano a la pistola”. Por si alguien no lo hubiera creído, los nazis se ejercitaron en la dudosa experiencia de quemar los libros. No se queman los libros; es un pecado tan grande como matar a un ruiseñor. Perseguir a Thomas Mann o a Bertolt Brecht, un crimen contra el mismo pueblo alemán. Tristes déspotas cuya necesidad de control los lleva a no tolerar voces alternas. ¿Había necesidad del Gulag contra Sholzenitzin? ¿El pistoletazo de Maiakovsky, no venía del ahogo y la opresión? ¿Era necesario imponer el horrendo realismo socialista, cuando la creación necesita aire libre como el sol y la lluvia para germinar?
Hubo que esperar la acuciosa biografía escrita por Ian Gibson para enterarse de los detalles del asesinato de Federico García Lorca. Ignoremos el nombre del aspirante escritor y provinciano fascista que impulsó su persecución. Estemos de acuerdo en que los Rosales protegieron al poeta, acorralado en Granada. Impresiona la declaración de Miguel: “Escriba usted que yo tuve los cojones de entregarlo”. Reside en las profundidades del misterio haber matado a un poeta, no importa si famoso o no. Eliminar a los que crean belleza con su canto, no tiene explicación, es insondable. ¿Cómo olvidar el fatigoso camino de angustia de Antonio Machado hacia la frontera francesa, con a cuestas la madre anciana? ¿No merecía respeto el poeta agobiado de años? Inocente fue Colliure, aunque su nombre quede asociado a la infamia.
Quizá no se conozca lo suficiente a Otto René Castillo, poeta tan popular en patria que no hay quien no sepa su verso: “Vamos patria, a caminar, yo te acompaño”. Lo declaman los niños en las escuelas, quizá sin saber la historia del autor. Ante la dictadura, Castillo se unió a la resistencia y fue capturado. Luego de torturarlo, lo arrojaron a una fosa y lo quemaron. Conocí al militar que le prendió fuego. Tenía la cara de monstruo, porque las llamas lo alcanzaron, con el fogonazo de la gasolina esparcida. Altanero y deforme, matón y empobrecido de alma, había matado a un ruiseñor y el destino le marcó el crimen en el rostro.
Todos hemos amado la poesía de Miguel Hernández, muerto en las cárceles franquistas, de tuberculosis, de soledad y frío. No hay quien no se conmueva ante las “Nanas de la cebolla”, escrita cuando el poeta encarcelado supo que su hijo se alimentaba a pan y cebolla:
La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla:
hielo negro y escarcha
grande y redonda.
En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.
Y no hay quien no quede marcado, en su memoria, por la espléndida elegía a Ramón Sijé:
Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.
He sabido que, en febrero del 2020, el Ayuntamiento de Madrid mandó a borrar los versos de Miguel Hernández de la Catedral de la Almudena. Delante de las protestas, el Alcalde respondió con agresividad y prepotencia. Con una cierta melancolía, pienso que no bastaba su injusta muerte en la cárcel. Había que matar también sus versos, había que matar al ruiseñor. No será posible nunca, porque el poeta, sus poesías, están en la memoria de los hombres libres. La poesía es vida, el canto es vida, la belleza es vida, y, como ya lo escribió Otto René Castillo: “Nadie podrá nada contra la vida”.