Por Dante Liano
Un óptimo libro de Benjamín Labatut (Un verdor terrible, Barcelona, Anagrama, 2020) escritor chileno con grandes dotes para la divulgación científica, cuenta, con una particular técnica de asociación de relatos, las vidas de muchos estudiosos fundamentales para el progreso de la ciencia en el siglo XX. Con una prosa extraordinaria, Labatut recorre las vidas de Dippel, Haber, Schrodinger, Schwartszchild, Heisenbenger y otros, para darnos cuenta de la existencia de científicos que vivieron obsesionados por la idea de encontrar soluciones a los problemas más intrincados de la física, la química y la matemática. Las consecuencias de sus afanes, sin que lo sepamos, afectan nuestra vida cotidiana, porque cada uno de ellos cambió, a su manera, los fundamentos de la ciencia y sus aplicaciones prácticas.
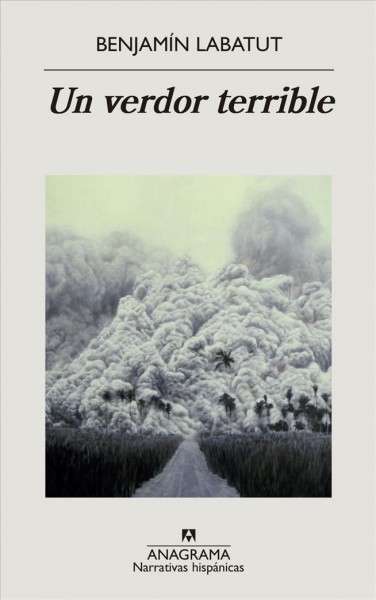
Un buen ejemplo de ello tiene que ver con el “verdor terrible” del título. En efecto, la primera vez que se usó un arma química fue durante la Primera Guerra Mundial. El 22 de abril de 1915, los soldados alemanes esparcieron una nube de gas tóxico contra las tropas francesas. De pronto, los franceses se vieron envueltos en una niebla verde, que les provocó una muerte espantosa. Esa niebla exterminó cuanto ser viviente estuviera en kilómetros a la redonda: hombres y animales se ahogaban en convulsiones, con los pulmones deshechos por el ácido clorhídrico que habían aspirado. Cuando la nube se disipó, un silencio devastador se extendió por las trincheras y los campos.
El inventor del arma letal era un brillante estudioso alemán, Fritz Haber, químico de renombre. Haber había analizado las diferentes composiciones de las moléculas del cloro, y, en uno de sus experimentos, estuvo a punto de perecer. El viento cambió de dirección y la nube de veneno se dirigió contra él y sus asistentes. Como estaba a caballo, Haber esquivó el gas. No así un ayudante, que murió después de horribles convulsiones. Estaba presente la esposa del inventor, Clara Immerwahr, también química, quien reprochó a su marido las mortales investigaciones que conducía. Clara, además de ser una brillante científica, poseía un sentido ético ausente en su marido. Los reproches aumentaron cuando se enteró de la masacre de franceses por causa del gas cloro. Fritz, en cambio, conocía la ebriedad de la gloria. El macabro éxito logrado lo promocionó al grado de capitán, después de lo cual fue nombrado director de la Sección de Química del Ministerio de la Guerra y, como colofón, fue invitado a cena por el Kaiser Guillermo II. Su euforia por el éxito lo hizo convocar a sus amigos a una gran fiesta en su casa, en donde celebraría promociones y fama. La fiesta duró toda la noche. Estaba amaneciendo cuando Clara Immerwahr hizo un gesto irredimible de culpa y expiación: salió al jardín y se disparó un tiro en el pecho, delante de su hijo de 13 años.

Las desgracias de Haber no terminaron allí. Después del armisticio de 1918 fue declarado criminal de guerra, como en efecto lo era. Escapó de Alemania y se refugió en Suiza, donde lo alcanzó la sorprendente y contradictoria noticia de que le había sido otorgado el Premio Nobel por la Química. Naturalmente, no se lo dieron por el gas cloro, sino por otro invento fundamental, de gran beneficio para la humanidad. Haber había logrado sintetizar el azoto del aire, de modo que se pudiera producir de modo sintético. El azoto es una de las sustancias más importantes para la agricultura. Constituye el elemento fundamental de todos los fertilizantes. Durante siglos, había sido extraído de los huesos humanos y animales, huesos que se reducían a una especie de polvo y se combinaban para ser regados en el campo, con excelentes resultados. El gran problema era encontrar suficientes osamentas como para fabricarlo.
Ello creó un verdadero ejército de saqueadores de tumbas, principalmente ingleses, que llegaron hasta Egipto para excavar los mausoleos de los faraones y robar los restos de millares de esclavos (preservados por la momificación para servir a sus señores en el más allá). En el continente europeo, habían saqueado las tumbas de tres millones de personas, cuyos esqueletos eran enviados al triturador de huesos del Yorkshire, y de allí, a fertilizar los campos del imperio. En los Estados Unidos, se pulverizaron los cráneos de 30 millones de bisontes, y ese compuesto se acumulaba en pilas altísimas, para producir fertilizantes y “negro de hueso”.
La extracción del azoto del aire, con medios químicos, tuvo el impacto de un auténtico milagro. Ya no había necesidad de saquear tumbas o matar animales, bastaba industrializar el invento de Haber. Lo hizo la BASF, bajo la dirección de Carl Bosch. Esa gigantesca empresa, llamada “el proceso Haber-Bosch”, duplicó la producción de azoto en el mundo, y al existir más alimentos, tuvo como consecuencia la explosión demográfica más importante de la historia. La población mundial pasó de 1.6 billones a 7 billones de habitantes. Más de la mitad de los seres humanos depende, hoy, de los resultados de la invención de Haber. El 50% de los átomos de azoto de nuestro cuerpo ha sido creado en modo artificial. La paradoja de todo ello estriba en un detalle: Haber no inventó su método con la finalidad de crear fertilizantes. La extracción del azoto del aire fue elaborado por el desventurado químico alemán para dar a su país la materia prima necesaria para fabricar explosivos y pólvora durante la primera guerra mundial. Haber fue, a pesar de sus pésimas intenciones, un benefactor de la humanidad. Involuntario y demoníaco, pero benefactor.
Publicado originalmente desde el Blog de Dante Liano




