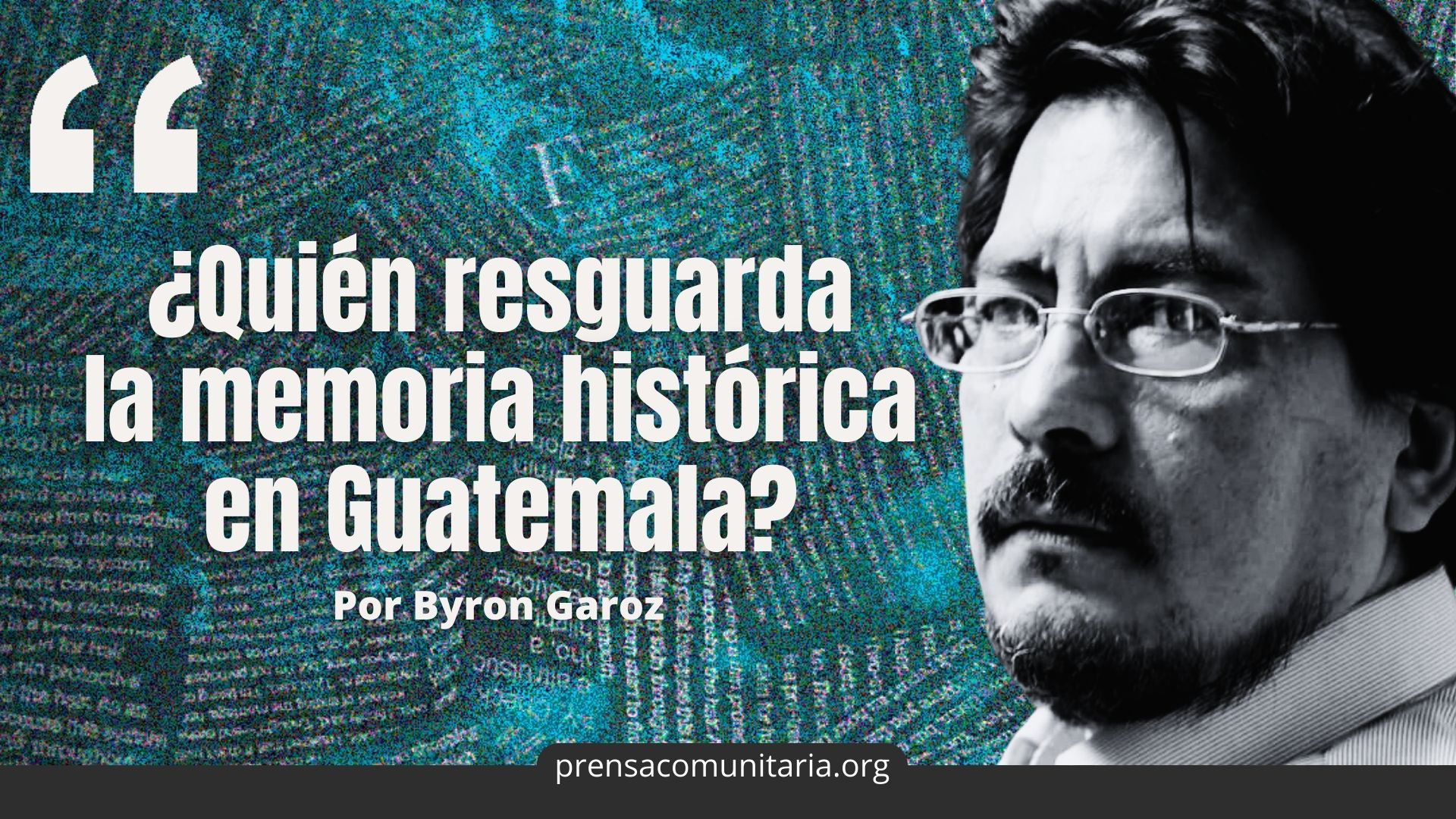Por Dante Liano

Una de las figuras literarias más atractivas y peligrosas es el calambur. Debo a un libro de Guillermo Cabrera Infante, prestigioso malabarista del idioma, el conocimiento de que, en portugués, ese afán recibe el inesperado nombre de “brincadeira”. El juego con las palabras pareciera ser una de las muestras de ingenio más apreciadas en la lengua española y debemos a ello algunas memorables poesías de Quevedo y la costumbre mexicana del “albur”. Consiste este último en una especie de duelo verbal entre amigos, o enemigos, que se retan en un campo de batalla imaginario y tratan de arruinarle al otro sus invenciones de idioma, con agudas y retorcidas respuestas. Puede ser peligroso, porque el afán de superar al otro en imaginación puede llevar al insulto, y del insulto a las manos hay poco trecho. Si, en ese maravilloso y mágico país, una riña puede surgir por una mala mirada, nos podemos figurar qué sale de una mala palabra. Los mexicanos adoran darle vueltas al idioma, al punto que hay un frecuentado libro llamado “Picardía mexicana”, lleno de esas argucias. Recuerdo una, que cito cuando puedo, y se trata de un grafiti escrito en un retrete de algún perdido ferrocarril. Como se sabe, en esos lugares de alta reflexión siempre hay un cartel que amonesta a los viajeros para que no usen el baño cuando el tren está parado. Algún chusco se inspiró y escribió:
Me causa risa y sorpresa
Este aviso estrafalario
Pues debe saber la empresa
Que el culo no tiene horario.
Y, siempre de la “Picardía mexicana” y de trenes, otro grafiti en un retrete:
En llegando a este momento
Me pongo a considerar
Lo caro que está el sustento
Y en lo que viene a parar.
Quevedo, maestro del calambur, escribió el siguiente, que es mi favorito por sobre todos los demás, y dedicado a quién sabe qué enemigo atribuido de cornamenta: “Diamantes que fueron antes/ diamantes de su mujer”. Tiene todas las características del golpe de genio: brevedad, simplicidad, llaneza. En la tradición culta y escolástica, todos conocen el soneto a la nariz: “Este era un hombre a una nariz pegado…” El ingenio de Quevedo generó leyendas y la más popular cuenta que, en la corte, todos sabían que la reina era coja, pero nadie se atrevía a mencionarlo. Apostaron los amigos con Quevedo a que él no sería capaz de decírselo en su cara, y el mago aceptó la propuesta. Se presentó delante de su majestad esgrimiendo dos flores: un clavel y una rosa, y, mientras hacía una reverencia digna de Fray Servando Teresa de Mier, le dijo: “Entre el clavel y la rosa /su majestad es…coja”. No parece verdad. Solo es verdad el abismal ingenio quevedesco. Tangencial a ello, Quevedo ha tenido suerte con la fama. Piénsese que a sus gafas redondas, que imitará siglos más tarde John Lennon, se les llamó, en castellano “quevedos”. No hay ningún objeto que se llame “cervantes”, “lope” o “góngora”. Si uno lo piensa bien, Cervantes engendró “quijotesco”, el ideal desenfrenado; Góngora, “gongorismo”, lo retorcido barroco; pero no creo que “lopesco” se refiera a nada, a menos que dé lugar a un calambur, ya que de ello hablamos.
Encontramos un elevado juego de palabras en Dante Alighieri, que funda toda la poesía occidental. En el conocido Canto V del Infierno, donde relata los desgraciados amores de Paolo y Francesca, hay un verso fundacional: Amor, che nullo amato amar perdona… Cualquier persona culta lo conoce y conoce también su interpretación clásica: Eros, el dios del amor, no perdona a quien, sintiéndose amado, no corresponde a ese amor. Como sucede con los clásicos, hay otras interpretaciones y numerosos debates en torno a ese verso. Importa, en este caso, el virtuosismo lingüístico de Dante: usa tres veces la palabra “amor”, en el mismo verso pero con diferente significado. La primera vez nombra al Amor, como un dios. La segunda, usa el participio pasivo, “amato”, como receptor del sentimiento amoroso. La tercera, usa el infinitivo “amar”, como el nombre de una acción necesaria. Una pirueta que no solo exhibe la destreza de plegar la lengua bajo su dominio, sino que dice, con poco, un extenso concepto: la obligada reciprocidad del amor.
Maestro del idioma fue don Ramón del Valle Inclán, cuyo ingenio se demostró al cruzarse con uno de sus tantos enemigos literarios, en un estrecho callejón de Madrid. Uno de los dos tenía que ceder el paso. El otro, envalentonado ante la endeble figura del gallego, le espetó: “¡Aquí no pasa ningún hijo de puta!”. Don Ramón, “ese gran don Ramón de las barbas de chivo”, hizo brillar, no el acero de su espada, sino el filo de su lengua, y respondió: “Pues por aquí, sí. Pase usted”. Y se hizo a un lado. Se cuenta que Flavio Herrera era famoso por el uso de la ironía en sus clases de literatura. Para ponerlo a prueba, los alumnos metieron un burro en el aula. Entró don Flavio, depositó sus libros en la cátedra y observó el panorama. Al ver al burro, recogió sus libros y dijo: “Señores, hoy no hay clase. Siempre suspendo la lección cuando hay un solo estudiante”. Y se retiró.
Pero vayamos a lo que venimos, si se me permite también a mí jugar con el idioma. Uno de los más hábiles autores de frases aforísticas fue Oscar Wilde, cuya elegancia para la destreza lingüística tiene pocos iguales. No está mal aquella frase: “Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro”. O esta: “La mejor manera de librarse de una tentación es caer en ella”. Del mismo tipo, la respuesta de Dalí a quien le preguntaba si se parecía a Picasso: “Bueno, Picasso es español, y yo también. Picasso es un genio, y yo también. Picasso es comunista, y yo tampoco”. Volvamos a Wilde, autor de uno de los calambures mejor logrados en la historia de la literatura. Su afortunada obra “La importancia de llamarse Ernesto” tiene un título de doble significado. En efecto, en inglés se escribe The Importance of Being Ernest”. La gracia reside en el nombre Ernest, que se pronuncia, más o menos, /ˈɜːnɪst/, y suena igual a honest, de modo que la obra se llama, no sólo como su traducción literal, sino también “La importancia de ser honesto”. Me ha venido a la mente, y es el motivo de haber escrito estas divagaciones sobre el juego de palabras, porque, en un país de cuyo nombre sí quiero acordarme, hay un señor llamado Bernardo Arévalo. Y, en su caso, sin juego de palabras alguno, se puede decir que “La importancia de llamarse Arévalo” equivale a “La importancia de ser honesto”. Pareciera que todo un pueblo le estuviera pidiendo, como Darío a Don Quijote:
De rudos malsines,
falsos paladines,
y espíritus finos y blandos y ruines,
del hampa que sacia
su canallocracia
con burlar la gloria, la vida, el honor,
del puñal con gracia,
¡líbranos, Señor!
Publicado originalmente en Dante Liano blog.