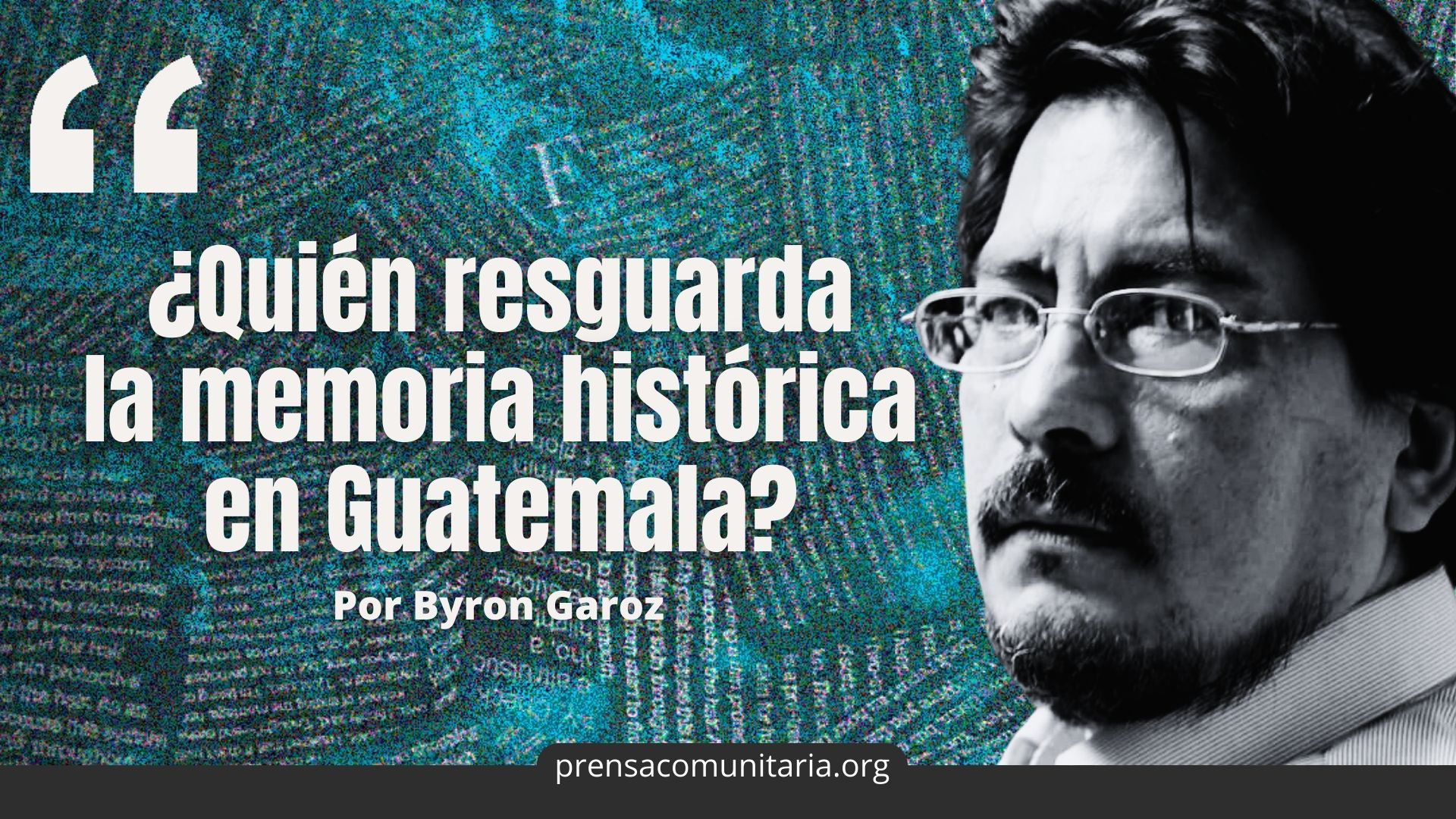Por Dante Liano
El famigerado doctor Henry o Alfredo Kissinger dilapidó en cinismo y mundanidad los cien años que le fueron concedidos. Celebrado por los medios de comunicación de masa como un Richelieu del siglo XX, su féretro navega raudo en la correntada de lágrimas fingidas que conmemoran (o, quizá, el verbo justo sería: “celebran”) su pasaje al otro mundo. Citan, esos medios, la unánime congoja de reyes y emperadores, presidentes y primeros ministros, llamados a escenificar lo que no sienten por deber institucional o diplomático. Aplauden la inteligencia (de cuyo uso cada uno es responsable, de cuyo origen nadie se puede jactar); alaban el ejercicio de la realpolitik, nombre alemán de la amoralidad en las relaciones internacionales; recuerdan el Premio Nobel y olvidan que la contraparte rechazó ese premio, por innoble. De mortuis, nil nisi bonum, (de los muertos, nada sino lo bueno) practican los periodistas con entusiasmo y exceso. Aunque, aquí, el ilustre cadáver centenario exige un balance inmediato, pues el exceso de celebraciones cubre el acervo de malandanzas acumuladas en esa larga vida.

El famigerado doctor Henry o Alfredo Kissinger dilapidó en cinismo y mundanidad los cien años que le fueron concedidos. Celebrado por los medios de comunicación de masa como un Richelieu del siglo XX, su féretro navega raudo en la correntada de lágrimas fingidas que conmemoran (o, quizá, el verbo justo sería: “celebran”) su pasaje al otro mundo. Citan, esos medios, la unánime congoja de reyes y emperadores, presidentes y primeros ministros, llamados a escenificar lo que no sienten por deber institucional o diplomático. Aplauden la inteligencia (de cuyo uso cada uno es responsable, de cuyo origen nadie se puede jactar); alaban el ejercicio de la realpolitik, nombre alemán de la amoralidad en las relaciones internacionales; recuerdan el Premio Nobel y olvidan que la contraparte rechazó ese premio, por innoble. De mortuis, nil nisi bonum, (de los muertos, nada sino lo bueno) practican los periodistas con entusiasmo y exceso. Aunque, aquí, el ilustre cadáver centenario exige un balance inmediato, pues el exceso de celebraciones cubre el acervo de malandanzas acumuladas en esa larga vida.
En un documental extremado, otro exsecretario de estado norteamericano, Robert McNamara, reconoce, honesto, que los vencedores de las grandes guerras siempre resultan impolutos, aunque se hayan manchado las manos de sangre. Después de recordar el napalm vertido sobre Tokio (cien mil muertos) y las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki (doscientas mil personas), McNamara reflexiona: “Si hubiéramos perdido, nos habrían procesado como criminales de guerra”. Al recordar que Kissinger firmó la paz con Viet Nam, un periodista, en la televisión, declara con inocencia: “En esa contienda, perdieron la vida 58,000 soldados norteamericanos”. Olvidó, culpable, añadir que tal guerra costó la vida a dos millones de vietnamitas. ¿Por qué el periodista canceló a los vietnamitas? Porque son “los otros”, los que no merecen recordarse, los eternos humillados, ofendidos, negados en la historia escrita por los grandes imperios. Pablo de Tarso salvó la vida, cuando lo capturaron, esgrimiendo su ciudadanía romana. Da la impresión de que ese relato no ha cambiado. En el mundo, hay ciudadanos del imperio, que cuentan diez. Los otros cuentan cero.
Muchos han imaginado un más allá después de la muerte. Borges postuló que en esa vida extra, el sitio que llaman “infierno” estaría poblado por infinitos sillones de dentista, en donde, toda la eternidad, las fresas a pedal trabajarían los torturados dientes de los condenados. Para los mayas, ese sitio de condena estaba debajo de la tierra, en grandes agujeros o cuevas llamados “siguanes”, donde reinarían los Señores del Mal. Ratzinger razonó que aun el paraíso, si eterno, sería insoportablemente tedioso. Dante Alighieri construyó un monumento sobre el sueño de la existencia posterior a la frágil vida de los humanos. Si existe ese mundo ulterior, en donde flotan limbo, paraíso, infierno y purgatorio, ¿qué recepción habrá tenido Kissinger en el dilatado páramo sin sueño? ¿Lo habrán esperado los millones de seres humanos que provocó su ejercicio vicioso de la política? No es virtud el cinismo y menos el poder cínico: llámase de otro modo el no tener alma, carecer de ética, perseguir la pura dominación. Otros nombres tiene y algunos pueden no ser repetibles.
Al haber dominado la política imperial de los Estados Unidos, Kissinger participó en todas las decisiones importantes, desde la presidencia del truculento Nixon hasta la del burocrático Gerald Ford. Aunque no se halló con John F. Kennedy, apoyó la chambona invasión de Bahía de Cochinos. No iba a ser la peor acción de Kissinger contra América Latina. Mientras tanto, hay que inscribir en su lápida funeraria los 40,000 muertos camboyanos provocados por el bombardeo estadounidense en 1975, lo ya citados dos millones de muertos vietnamitas, los cien mil muertos en el genocidio de Timor Oriental, los 350,000 en la guerra de Laos. En todas esas guerras, Kissinger preconizó racionalmente el exterminio de la gente, como condición esencial para mantener el poder sobre el mundo. Pensó, sin corazón, que había que pasar del enfrentamiento con la Unión Soviética a lo que llamó “guerras de baja intensidad”. Eran de baja intensidad porque quienes morían no eran miembros del exclusivo club que se llama “Occidente”. Para que el Occidente pudiera gozar de una proclamada democracia, de libertades orgullosamente ostentadas, de prosperidades envidiables, para que pudiera ufanarse de un período de paz sin precedentes dentro de sus propios confines, una masa indeterminada de cadáveres se acumulaba en la periferia del mundo.
Dentro de esa periferia, despreciada por el egresado de Harvard, estaba la América Latina. Débese a Kissinger el derrocamiento de Salvador Allende, el apoyo a la sangrienta dictadura argentina de los años 70, la organización del oprobioso Plan Cóndor, cuya finalidad era exterminar hasta la raíz a toda oposición a los gobiernos militares de la época. Da la impresión de que Kissinger tenía muy escasa consideración de la población hispana, sea en su propio país que fuera de él. Sabemos de los términos racistas empleados contra la India y contra Indira Gandhi. Sabemos que no le importaba si los judíos rusos terminaban en los gulags. Sabemos de sus fechorías en Asia. Conversaciones grabadas entre Nixon y Kissinger dan cuenta del pleno apoyo norteamericano a la traición de Augusto Pinochet y el silencio sobre los 40 mil muertos chilenos provocados por el golpe. Esas conversaciones destilan desprecio e indiferencia por los latinoamericanos que perecen a causa de la política gobernada por Kissinger.
No menos criminal fue su participación en el Plan Cóndor, una asociación de dictadores sangrientos en el sur de América, que contaron con el beneplácito y la asesoría militar de los Estados Unidos. Aun en la perversión, Kissinger no dejó su labor intelectual: inventó, para ese efecto, la “doctrina de la seguridad nacional” cuya aplicación práctica se tradujo en la perversa invención de los escuadrones de la muerte, en el secuestro de opositores políticos, en la desaparición forzada de jóvenes militantes de la resistencia armada. El feroz anticomunismo de Kissinger y sus secuaces produjo 40,000 muertos y 30,000 desaparecidos, solo en Argentina, sin contar a las víctimas de Paraguay, Brasil y Uruguay. Para el feroz cinismo de Henry Kissinger, tanta sangre y tanto dolor se justificaban con la eficacia de los resultados obtenidos. Idéntica mentalidad de la que huyó, en su Alemania natal, cuando era joven. Triste destino el de algunos: comenzar rebelándose contra la maldad y terminar siendo un representante egregio de ella. Erigirse un monumento construido con el sufrimiento de los demás. Merecer la memoria, no por lo que se ha hecho, sino por lo que no se debió hacer. Pasar a la historia como símbolo del Mal. Ningún alivio o festejo por su muerte. Podría proponerse, para su epitafio, una frase suya: “Mejor injusticia con orden que justicia con desorden”. Casi una desviación mental en una frase.
Publicado originalmente en Dante Liano blog