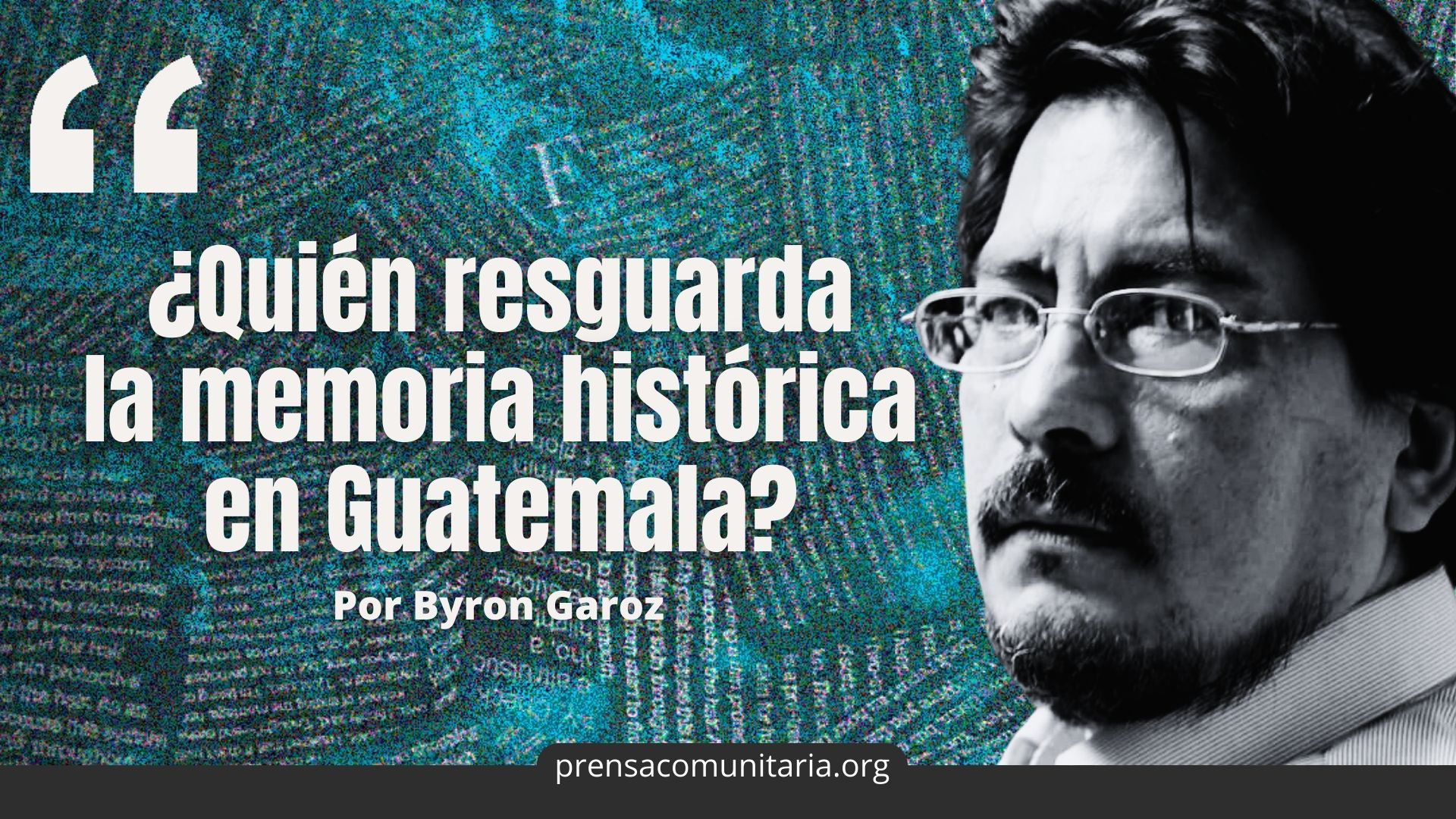Por Dante Liano
No siempre el dolor habita la poesía. Tantos temas exigen la expresión humana: el amor, la felicidad, el odio, la exaltación, el pesimismo, las cansadas preguntas de la vida, y, también, el dolor. La poesía clásica española ha transitado, con pasos ciertos e incontestables, cuanto la literatura ha indagado sobre el mundo. No hay sentimiento que no haya sido dicho, y tan bien, y con tanta gracia y con genio, que uno pensaría a un sucesivo silencio porque la cota era demasiado alta, desde Garcilaso y desde antes de Garcilaso, con la solemnidad de Berceo o la gracia del Arcipreste. ¿Cómo igualar la cadencia casi religiosa del “Amigos e vasallos de Dios onnipotent”, con que el clérigo anuncia que va a cantar, con la serenidad de los antiguos castillos de reflejos dorados en almenas crepusculares, las místicas albricias de Nuestra Señora? ¿Y el otro clérigo, que canta, con picardía, las virtudes de la mujeres pequeñas?
Son aves pequeñuelas papagayo e orior;
pero cualquiera dellas es dulçe gritador,
adonada, fermosa, preçiada, cantador:
bien atal es la dueña pequeña con amor.
Sin embargo, luego de un Siglo de Oro en que el genio de la poesía española parecía haber llegado a su más alta expresión, la sorpresa de un nicaragüense, Rubén Darío, revoluciona la lengua en colorido, en métrica, y, sobre todo, en ritmo. El que no tiene oído disfruta poco de la nueva música que Rubén otorga al idioma: es lo que dice (a veces frívolo, cortesano, aterciopelado; otras, desgarrado y funeral) y cómo lo dice. Cuando el modernismo parecía haberlo enunciado todo, Juan Ramón, don Antonio Machado y luego la generación del 27 enriquecen lo que parecía acabado. La poesía española posee una gracia inagotable y siempre sorprende, igual a sí misma y diversa, al mismo tiempo.

De esa estirpe es el libro Un año y tres meses, de Luis García Montero. En una librería que es una isla en medio del tráfico caluroso y sonoroso de Santo Domingo, el poeta lee sus últimas composiciones. Debajo del salón, un enorme supermercado que vende alimentos, ropa, herramientas y misceláneas, sostiene el rumor helado del aire acondicionado de congelador. Al lado, un café en donde algunos jubilados, por sordera o carácter, juegan bulliciosamente alguna partida de cartas. Suspendido sobre la nada, el pequeño local ofrece sillas de plástico y un perplejo micrófono a García Montero. Hay un minúsculo agobio en su gesto, como si le pesara una carga invisible, o, quizá, el viaje en medio de tanta confusión y ruido. También condescendencia, una cierta resignación, una paciencia a fuerza sostenida. Inútil que explique por qué ha escrito este libro, todos lo sabemos.
Sabemos que el libro habla del dolor, del amor y de la esperanza: de cómo se vive con ese accidente inevitable de toda biografía. Mientras discurre la presentación, pienso que prefiero la retórica de Quevedo, un poco declamatoria, a los redobles góticos de Manrique. “…polvo será, mas polvo enamorado”, dice el poeta de villa y corte, con un hallazgo que hace permanecer el amor más allá de la muerte, más allá de la vida. Obstinada presencia, el amor, imposible de erradicar, terco, tenaz, tremebundo. Obcecada obsesión obnubilada.
Existe toda una tradición poética en donde el amor se declara urbi et orbi, con la necesidad de que lo sepan todos. En su versión más rústica, el “Nocturno a Rosario”, de Manuel Acuña: “¡Pues bien, yo necesito decirte que te quiero…!” No menos exclamativo: “Amor, amor, un hábito vestí…”, de Garcilaso. En cambio, García Montero ostenta una suerte de pudor, aquella reserva del que sabe lo que siente y solo quiere comunicar lo esencial, sin oropeles, sin fatuo adorno. Hay alusiones, y hay citas escondidas: “Orillas del mar /dejadnos soñar”, viene de Góngora, revela. O referencias a la vida contemporánea: el viajero que se despierta en medio de un vuelo transatlántico, camina por los pasillos, y los compañeros de viaje, cubiertos por mantas y profundamente dormidos, le hacen temer la misma sospecha que aquejó a Montale: “nella speranza/ che tutti siamo già morti senza saperlo”. O la humanísima necesidad de tener alguien a quién llamar, al arribo a un lugar lejano, para decirle que el viaje transcurrió bien. He dicho “pudor” o quizá sea la constatación de que la poesía es el último recurso para expresar lo que es hondamente humano, y, al mismo tiempo, de la inefabilidad de la experiencia. Transcribo:
No me atrevo a decir que esto no es un poema,
pero la muerte ahora, lo confieso
y digo la verdad, no es un asunto literario.
Me rodea lo mismo que un desorden,
lo mismo que la sombra que me sigue
por esta calle solitaria,
la calle que soy yo,
lo confieso y lo digo de verdad.
Por más que me repito y murmuro… tal vez,
la pierdo poco a poco,
aunque la quiera paso a paso
y la cuide si hablo con la luz
para que esté conmigo,
para que no desaparezca,
para que nadie diga ya nada puede hacerse.
La muerte es miserable.
Vengo de vomitar una tarde de whisky,
escondido de mí,
escondido de ella.
Negocio con la vida deshojada,
pero la muerte es miserable,
y pierdo los papeles, y vomito
en un baño cualquiera,
y temo que me vean de esta forma.
Pueden avergonzarse de mí. Me doy vergüenza
en muchas ocasiones. Pero tengo razón,
la muerte es miserable, miserable,
la muerte es miserable.
Tal la poesía reservada, íntima, acendrada, de Luis García Montero.
Publicado originalmente en Dante Liano blog